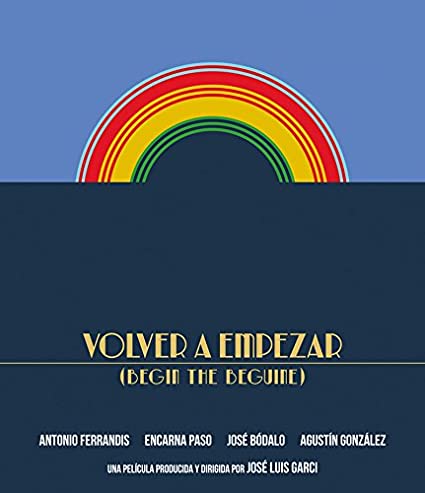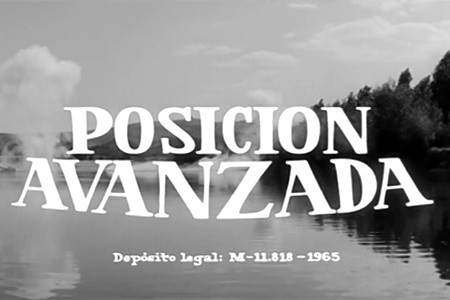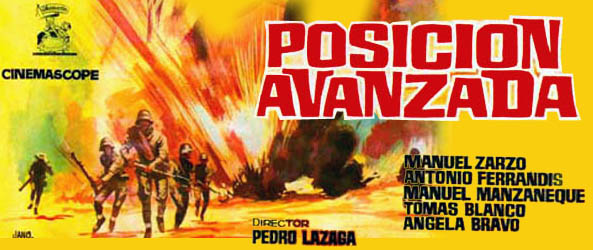Unas campanas repican sobre un campanario. Repican que no doblan, pues no hay difuntos, aunque los ha habido y los habrá en Tristana. La vida planteada como una campana con vivencias que van y vienen, con anuncios, pero sobre todo con la sensación de confinamiento. Eso y mucho más es Tristana, la película que en el año 1970 devolvió al director aragonés Luis Buñuel desde Francia una
vez haber terminado su anterior proyecto, La Voie lactée , aquí La Vía Láctea.
Esa película protagonizada por Paul Frankeur, Laurent Terzieff, Michel Piccoli que hablaba por medio de dos peregrinos que atraviesan Francia y España recorriendo el Camino de Santiago y que mezclaban símbolismos del catolicismo y el comunismo con una estética surrealista y una narrativa cinematográfica no lineal, y que fue premiada en Berlín . Vamos, Buñuel en estado puro.
Sin embargo, en 1970 está por estos lares rodando un viejo proyecto basado en la novela homónima de Benito Pérez Galdós. Lo cierto que hasta ponerse a rodar en Toledo Buñuel ya ha transitado un largo camino que si bien empieza en la Residencia de Estudiantes coincidiendo con Dalí y con Lorca, más tarde en 1925 lo vemos ya en París, donde sin ser parte del movimiento, contacta con las ideas surrealistas.
En 1928 filma su primer cortometraje o mediometraje
Un chien andalou, escrito junto con Salvador Dalí, en el que actúan ambos, y que casi instantáneamente se transformó en bandera del movimiento surrealista que comandaba André Breton, y lo más sorprendente una película que triunfa en el ambiente creativo de la época y es hoy una referencia en la historia del cine.
Buñuel seguiría su camino cinematográfico en solitario no sin antes filmar
La edad de oro exponente radical del surrealismo, del que comenzaría a alejarse.
Con el triunfo de la Segunda República Española regresa a Madrid donde filmará en 1933 ese documental que ya pasó por aquí llamado
Las Hurdes, Tierra sin pan, de contenido político y lleno de crítica social. Ya no hay surrealismo, pero si hay compromiso y un fin concreto.
Entre 1931 y 1946 por cuestiones laborales, familiares o políticas, deambulará entre Barcelona, Madrid, Hollywood, Paris, New York; afincándose en 1946 en México, lugar donde desarrollará el corpus centra de su carrera.
Desde Los olvidados, vista en su momento y que tengo pendiente revisar en unos meses, ese film neorrealista, anterior a la emergencia del movimiento italiano, en el que planta desde un relato sobre la marginalidad de los niños abandonados a su suerte una crítica feroz a todas las instituciones sociales hasta Nazarin o Ensayo de un crimen, pasando por El ángel exterminador o Simón del desierto - que son algunos de los mejores títulos mexicanos de la obra de Buñuel-, así como otras alimenticias, lo cierto es que Buñuel se convierte en Buñuel.
Hacia 1960, Buñuel vuelve a filmar en Europa, instalándose en Francia, pero realizando incursiones en la filmografía de España realizando algunas de las obras que lo convierten en uno de los grandes del cine de la época y reconocido por sus compañeros en la dirección como Viridiana,
Belle de jour y La vía láctea entre otras.
En el cierre de su carrera obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera con El discreto encanto de la Burguesía que si bien no es la última, fue la más últimas de sus grandes obras.
Volviendo a las España de 1969, Luis Buñuel llega tras estrenar La Vía Láctea y para su nuevo proyecto, volver a retomar una obra de Benito Pérez Galdós, ya antes había realizado en México Nazarín y en España ,
Viridiana, llama como ayudante de dirección al trío formado por Pierre Lary, Alvaro Lion y José Puyol para montar una producción en la que está él y Robert Dorfmann por medio de las productoras Época Films, Talía Films, Selenia Cinematográfica, Les Films Corona y contando con el diseño de producción de Enrique Alarcón, así como la distribución de Maron Films para el mercado de los Estados Unidos.
Como ya hemos dicho la película parte de la obra Tristana de Benito Pérez Galdós escrita en 1892 que continúa el ciclo "espiritualista" de las "Novelas españolas contemporáneas" iniciado un año antes con Ángel Guerra. En este caso se centraba en el tema de la emancipación de la mujer en la sociedad española de finales del siglo XIX y el conflictivo mundo conflictivo físico , espiritual y emocional de "una mujer que no quiere ser ni amante ni esposa". Una obra que María Zambrano analizara con minuciosidad en su manual La España de Galdós, donde llega a apuntar que "merecería ser Tristana la obra única de un autor" llena de la luz poética , pero de la que se desprende el de Calanda para llenarla de ironía y amargura como muestra de una España con costumbres tan rancias como auténticas , pues es el autor del guión junto a Julio Alejandro - un habitual junto al director al menos en alguna obra anterior del periodo mexicano como Simón del desierto.
La música que se escucha en la película es de Frédéric Chopin siendo labores importantes en la técnico como el sonido de Bernardino Fronzetti, el maquillaje de Julián Ruiz, la fotografía de José F. Aguayo, el montaje de Pedro del Rey, la escenografía de Rafael Borqué, el vestuario de Rosa García y los efectos especiales Antonio Molina.
El elenco lo encabeza Catherine Deneuve como Tristana, Fernando Rey como Don Lope, Franco Nero como Horacio, Lola Gaos como Saturna, Antonio Casal como Don Cosme, Jesús Fernández Jesús Fernández como Saturno, Vicente Soler como Don Ambrosio, José Calvo como el Campanero, Fernando Cebrián como Dr. Miquis, Antonio Ferrandis como el Comprador, José María Caffarel como Don Zenón, Cándida Losada como una lugareña Joaquín Pamplona como Don Joaquín, Mary Paz Pondal como un muchacha y Juanjo Menéndez como el cura Don Cándido.
La acción se desarrolla en Toledo. Desde el primer fotograma -un gran plano fijo de la ciudad amuralla de Toledo rodeada por el Tajo- mientras suena el repicar de unas campañas sitas en lo alto de la ciudad vemos como posteriormente aparece Tristana (Catherne Deneuve) junto a Saturna ( Lola Gaos)a entrevistarse con un maestro que atiende un partido de fútbol.
En el partido hay muchos chicos, entre ellos un sordomudo de nombre Saturno (Jesús Fernández )que se pelea con otro chico por un lance del fútbol. Se trata del hijo de Saturna , un chico mudo, pero con luces que tiene que salir ya de la Escuela e incorporarse como aprendiz en un taller.
Tras hablar las dos mujeres vestidas de riguroso negro y teniendo al fondo las murallas de la ciudad Saturna hace un comentario de que Tristana hace dos semanas que está encerrada tras el fallecimiento de su madre.
Como ahora la que ha muerto es su madre , y ya estaba huérfana de padre, Tristana es confiada a don Lope (Fernando Rey), un don Juan en declive cuya época ya ha pasado, incapaz de aceptar su caducidad como seductor. Tristana es la protegida de Don Lope, y desde ahora se transforma en su hijastra.
Además la chica de luto ha vivido una decadencia familiar que culmina con la muerte de su madre su situación es que pasa a estar bajo el amparo del viejo caballero. Se trata Don Lope de un viejo caballero cuidadoso de su imagen, mujeriego, y poco dado a asumir su vejez. Don Lope se piensa de sí mismo que es un libertario y libertino, libertario no en sentido ácrata sino como caballero refractario a los valores de lucro capitalista y anticlerical. Es un hombre que no trabaja y que detesta el espíritu comercial, no regatea ni discute de dinero, y duda de las autoridades defendiendo a un ratero perseguido por la ley antes que la autoridad; pero al mismo tiempo impone su poder frente a Saturna y frente a Tristana.
Don Lope le ha obligado a abandonar su casa y a vender o malvender todo lo que tiene , desde el piano, hasta las cacerolas.
Don Lope , un viejo —que confunde honor y provecho— , pero que se ve como representante de una clase antigua con alto sentido del honor caballeresco y del lugar de la mujer en la sociedad (“La mujer honrada, pierna quebrada y en casa”), y no tiene pruritos en abusar de Tristana.
El decadente hidalgo castellano es también prisionero de las tradiciones, y de las contradicciones que la cultura a la que pertenece se permite. No quiere trabajar, vive de sus renta y pasa apuros, pero no quiere perder sus privilegios en la sociedad prestándose a ser el juez en un duelo a primera sangre.
En estos primeros momentos en la casa de Don Lope, Tristana se presenta abatida, llorosa, sumisa y encerrada en su luto, salvo cuando sale casi como niña junto a Saturno y su amigo y van a casa del campanero (José Calvo), padre del amigo de Saturno, en lo alto de la ciudad .
Al subir por las escaleras del empinado campanario llega casi sin aliento y en ese momento tiene una visión que se va a repetir en múltiples ocasiones: la cabeza de Don Lope es el badajo de la campana de la ciudad.
Pero precisamente ese luto es lo que provoca que Don Lope quiera cambiar su vestimenta y la vista a la moda. Así que le pide a sus amigo Don Cosme (Antonio Casal) que busque a un posible comprador para obtener un dinero del que carece y que necesita para comprar comidas y un nuevo vestuario para Tristana.
Don Cosme busca a un comprador (Antonio Ferrandis) y le vende toda la vajilla de plato y otros elementos. Tras la venta compra vestidos , con lo que Tristana se quita el luto y saliendo desde ese momento con él a la calle.
Un día mientras visita la capilla del palacio de Tavera y Tristana se sube a la escultura de la tumba del Cardenal Tavera –Arzobispo de Toledo e Inquisidor general de España en el siglo XVI- ya es una Tristana sin luto y sin trenzas, sino con ganas de descubrir el mundo.
Don Lope mediante ardides la seduce, la besa en su primer beso de amantes y, desde ese momento, primero a espaldas de Saturna y luego son tapujos. En la siguiente escena el viejo termina de consumar su deseo .
Tras dar permiso a Saturna. y , mientras Tristana es llevada a la habitación Don Lope cierra la puerta. Tristana se convierte en su amante desde los 19 años hasta los 21.
Pero si bien al principio hay un interés por el descubrimiento sexual , más tarde, ella que siente incómoda , incluso molesta , ya que es considerada por él como su hija y su mujer, le pide que la deje estudiar música y arte para poder independizarse.
Una vez que él ha conseguido abusar de ella, instaurando esa perversa dualidad de la que se jacta: “Yo soy tu padre y tu marido y hago de uno u otro según me convenga”.
Tristana sufre una primera transformación, deja de ser la inocente e ilusa jovencita que reinterpretaba los discursos libertarios de Don Lope y adquiere un cariz más amargo, comienza a tratarlo de viejo, a hablar mal él y a ocultarle parte de su vida.
Un día cansada de la asfixiante atmósfera impuesta por Don Lope, Tristana decide salir con Saturna, y tras un momento de despiste entra en el taller de un artista. El artista es un joven italiano llamado Horacio (Franco Nero) que esta retratando en un palacio de los múltiples de Toledo a un catalán.
Tras ese primer contacto fortuito Tristana parece enamorarse del pintor. Horacio es el opuesto de su padre/marido: joven, bello, moderno.
Mientras Don Lope sigue saliendo , asistiendo a sus tertulias en el café , en la que están presentes sus amigos Don Cosme (Antonio Casas) o Don Zenón (José María Caffarel), entre otros.
Horacio, que también siente lo mismo por ella, acaba por convertirse en amante de la joven a espaldas de un Don Lope cada día más agobiante y con más prohibiciones para la chica.
No obstante, Tristana cada vez se muestra más rebelde y respondona. Llega a tirar las pantuflas favoritas de Don Lope e incluso no tiene reparo en salir a pasear por la noche, besarse públicamente con su amante lo que a su vez supone recibir críticas por parte de algunos ciudadanos y de llegar tarde a cenar.
Como la situación en casa se vuelve ya insostenible ella decide a contarle a su amante que en el fondo su relación con Don Lope no es paterno filial , sino la de dos amantes.
En un primer momento Horacio se descompone por las mentiras que le ha contado Tristana, pero , tras calmarse, el pintor y la chica hablan de la posibilidad de salir de la ciudad para irse a vivir a Madrid.
Tanto tensa la cuerda Don Lope que una noche se persona en la casa de Horacio, mientras Tristana está en su interior. Don Lope reclama un duelo, y le golpea con sus guantes en la cara al pintor. Éste mucho más joven y fuerte le empuja y lo tira al suelo, tirando a su vez su dignidad.
Ante estas circunstancias la pareja decide irse a Madrid quedándose Don Lope totalmente abatido y sólo.
Mientras tanto la situación económica de Don Lope empeora hasta que recibe la noticia de la muerte de su hermana con la que llevaba una relación de cordial enemistad. La muerte le supone heredar gran parte de las propiedades de su hermana, una rica sin descendencia.
Pero un día recibe una carta por medio de Saturna y firmada por la misma Tristana.
La carta le informa que se encuentra en la ciudad y que está gravemente enferma.
Don Lope va a verla, pero , previamente, es recibida por Horacio que ahora no muestra enemistad alguna hacia Don Lope. Le explica que llevaron una vida feliz en Madrid, que Tritana volvió a sus clases de piano, pero la desgracia llegó en forma de enfermedad. Tan grave que Tristana le pidió que la llevaran a Toledo para rehacer su relación paterno filial con Don Lope.
La enfermedad que pudiera ser una infección extensa en la rodilla. Pero como ella no se aguanta. Horacio le pide que ella desea, si muere, hacerlo en casa de Don Lope. Este acepta y nada más salir comenta que ahora que vuelve a casa, jamás saldrá de allí.
Nada más llegar a casa, Don Lope llama al médico de la familia, Doctor Miquis (Fernando Cebrián ) que tras estudiar el caso llega a diagnosticar que la única solución es amputarle una pierna. Entretanto, a ella le han tenido que amputar una pierna, quedando así de nuevo atada a don Lope. Mientras esto se produce Horacio se desinteresa por ella.
Por su parte, una Tristana triste y amputada decide aceptar el matrimonio que le pide Don Lope, así que se casa por lo religioso. La boda , el progresivo envejecimiento y la nueva situación social hace que Don Lope se reencuentre con la Iglesia.
Vemos que en una residencia campestre Don Lope recibe a algún eclesiástico, ante la mirada irritada y amargada de Tristana. Cuando se queda sola Tristana en ese vida estéril y casi autómata, descubrimos que mantiene una relación de sexo con Saturno a espaldas de todos los demás.
Pero la decadencia de Don Lope va a más.
Así que una tarde de frío invierno Don Lope recibe en casa a tres sacerdotes que le dejan entrever que requiere de su ayuda económica para mantener su status o modus vivendi. Don Lope se limita a invitarles a ofrecerles un chocolate y unas pastas , mientras en el exterior cae una inmensa nevada.
Esa noche Don Lope sufre una crisis cardio respiratoria y acaba llamando a Tristana para que le ayude. Tristana finge llamar por teléfono al doctor Miquis antes de abrir la ventana, cuando está nevando, para acelerar su muerte. Al entrar en la habitación ve que la muerte de Don Lope se ha producido .
En ese momento parece cumplirse una visión premonitoria presente desde hace mucho tiempo en su vida: la cabeza de Don Lope es el badajo de la campana de la ciudad. Como si una campana inicia un movimiento su vida va hacia atrás, vemos las escenas que han trascurridos llegando hasta la llegada de Saturna y Tristana a las murallas de la ciudad, acabando así la película.
Como hemos señalado la película se rodó en Toledo en el año 1969, una ciudad setentera, pero adaptada a los inicios del siglo XX, que se transforma en un personaje más de la película. Esto contrasta con la realidad literaria ya que en la obra se sitúa la historia en el barrio castizo Chamberí, uno de los barrios del ensanche del Madrid decimonónico.
La película se rodó en espacios hoy muy restaurados, el Paseo Recaredo, en la escena de apertura y cierre de escenas con Saturna), en el Hospital de Tavera,
(Claustro con escena de columnas), en el Convento de San Pedro Mártir, lugar en el que trabaja Horacio, Plaza de Zocodover, en donde se sitúan los cafés, así como en Madrid.
Eugenio Sánchez Bravo habla en su artículo sobre Auladefilosofía. net la relación que había entre Buñuel y Toledo , ciudad en la que desarrolla la película y no en Madrid como hizo Galdós en su novela. "En los años veinte Buñuel estudiaba en la Residencia de Estudiantes y solía visitar la ciudad. Tenía, dice, un “ambiente indefinible”. En 1923 fundó la Orden de Toledo de la que se nombró a sí mismo condestable. De la Orden formaban parte Pepín Bello, Dalí, Jeanne (esposa de Buñuel), Alberti… Para acceder al rango de caballero había que “emborracharse por lo menos durante toda una noche y vagar por las calles. A menudo, en un estado rayano en el delirio, fomentado por el alcohol, besábamos el suelo, subíamos al campanario de la catedral, íbamos a despertar a la hija de un coronel cuya dirección conocíamos y escuchábamos en plena noche los cantos de las monjas y los frailes a través de los muros del convento de Santo Domingo. Nos paseábamos por las calles, leyendo en alta voz poesías que resonaban en las paredes de antigua capital de España, ciudad ibérica, romana, visigótica, judía y cristiana.” (L. Buñuel: Mi último suspiro, p. 83). Durante sus visitas a Toledo nunca dejaban de visitar la tumba del cardenal Tavera, esculpida por Berruguete y sobre la que se inclina sensualmente Catherine Deneuve. ".
Desde el principio Buñuel nos plantea un relato , el de Tristana, presidido por un permanente encierro. Nada más conocer a Tristana sabemos que lleva dos semanas encerrada. Pero ese encierro es tan físico como espiritual y social condicionado por férreas tradiciones culturales y sociales.
Un don Lope, que no deja de ser un don Juan trasnochado, incapaz de aceptar su caducidad como seductor.
Unas normas sociales que enlutan en vida a las personas, donde los hombres pueden ser mujeriegos y las mujeres prisioneras de su casa y de su alma, aunque Tristana en este sentido se resiste.
Don Lope es un hipócrita dice ser libertario y libertino, pero en el fondo es un represor. Un rentista sin renta que no trabaja y detesta el mundo impuesto por la sociedad de clases y anticlerical, que acaba por abrazar a la iglesia como institución y a los sacerdotes como sus ejecutores. Es , sin duda, un hombre lleno de contradicciones. Un ejemplo, Don Lope defiende que “Una mujer puede ser libre y honrada”, pero bien que quiere evitar que Tristana salga de su control.
Galdós centra su trabajo sobre Tristana en los deseos de libertad y los sueños de igualdad, en algo cercano al feminismo rebelde de la joven; mientras que Buñuel mira cómo se va pervirtiendo el personaje, desde la inocencia , al periodo de experimentación, de allí al hastío, a la repulsión, a la fuga, para después retornar con su captor en una especie de "síndrome de Estocolmo" en la que la idea de encierro va a más con el efecto de amputarle la pierna y fijarla a una silla de ruedas.

La Tristana de la tercera parte del film es una creación exclusivamente buñueliana, es la pesadilla que emerge de la perversión de los sueños. La Tristana de Buñuel se sabe derrotada y asume la maldad y la venganza como única forma de estar, sus deseos solo encuentran el camino de la perversión erótica, la escena del balcón en la que se le muestra desnuda a Saturno, como un objeto erótico, es la manifestación perfecta de esta transformación. Realmente , lo dicho está muy presente , en la relación con Saturno.
Desde el inicio, en la escena del campanario se los ve en un juego erótico infantil propio de quienes están accediendo a su sexualidad. Hay que decir que Saturno siempre aparece vinculado a la pulsión sexual, sus reiterados y prolongados encierros en distintos baños son muestra de ello. En la transformación que va de esos primeros e inocentes juegos eróticos a la demostración de su tullida desnudez exposición que denota una imposibilidad de goce personal, está todo el recorrido de Tristana que acaba siendo dominada por el rencor.
Pero Buñuel no está elaborando un canto idílico de libertad y romanticismo, sino una mirada sobre las telarañas sociales que nos amarran a aquello de lo que abjuramos y deseamos alejarnos. En la novela el final no es trágico. Tristana se casa con Don Lope por conveniencia y a ella le es indiferente este hecho, dimite de su ánimo de libertad e incluso encuentra una nueva afición: la repostería.
Aunque el autor recalca que tal vez eran felices, es una probabilidad. En la película aquella no existe, muestra a una Tristana perversa y contrario a la novela, ella obtiene su libertad al descuidar a Don Lope adrede para que muera, concretamente abriendo la ventana en un día de ventisca para matar a Don Lope.
Luis Buñuel afirmó que esta película llevaba veinte años en proceso. Primero consideró hacer la película en 1950, durante su período mexicano. El proyecto nunca se materializó, y los esfuerzos para hacer la película en la España natal de Buñuel fueron sofocados dos veces por cuestiones de censura antes de que finalmente se le diera luz verde a fines de 1969.
La película se encontró con una oposición inflexible de los censores en el gobierno de Franco de España.
El director Luis Buñuel presionó duramente para la producción de la película en 1962, pero el régimen autocrático y católico de Francisco Franco se opuso al tema de la película, que consideraron subversivo al régimen. La seducción y la corrupción de Tristana, y las burlas despectivas e irreligiosas de Don Lope contra la iglesia demostraron ser obstáculos insuperables para la producción a los ojos de los censores.
Además la película Viridiana (1961) también había hecho que el gobierno desconfiara de las actividades del director; la película estaba destinada a ser el regreso triunfal de Buñuel a su tierra natal, pero también había resultado demasiado subversiva para el régimen de Franco y fue prohibida casi de inmediato en el país.
El director tardó ocho años más en convencer a los censores para que le permitieran hacer esta película.
Luis Buñuel solo pudo aliviar las preocupaciones de los censores y hacer esta película una vez que Epoca Films aceptó producirla y el director aceptó incorporar a varios actores internacionales.
Luis Buñuel hizo cambios a la novela original de Benito Pérez Galdós para hacer la película más personal. Por ejemplo, trasladó el escenario de Madrid a su único hogar en Toledo. Además, cambió el marco de tiempo original desde fines del siglo XIX hasta finales de la década de 1920, cuando él mismo era un hombre joven.

El guión lo escribe , en parte, un Luis Buñuel que era un gran fanático de las obras de Benito Pérez Galdós , el autor de la novela que sirvió como fuente de material para esta película. Tristana, Nazarín y Halma (Viridiana en la película) son las tres novelas de Benito Pérez Galdós que Buñuel adaptó al cine. Algunas de las temáticas galdosianas contactan con los motivos que obsesionaron a Buñuel: el conservadurismo español, la presión religiosa, el lugar de sumisión destinado a la mujer. Los vínculos temáticos le permiten al director tomar los argumentos literarios y trasponerlos haciendo emerger del naturalismo de Pérez Galdos la oscuridad típica de los personajes que pueblan su cine.
Hubo otras dos tentativas de realizar este proyecto de Tristana: una en México en 1952, con Ernesto Alonso y Silvia Pinal al frente del reparto, y otra en 1962, que hubiera estado protagonizada por Rocío Dúrcal o Stefania Sandrelli.
Sin embargo, Buñuel fue bastante crítico con esta novela ya que encontró que la novela era cursi, predecible y entre las peores obras del autor. No obstante, el director creyó que sería una excelente traducción de la película, y trabajó para que la película se produjera durante muchos años.
Luis Buñuel dijo que muchas de las idiosincrasias de Tristana, incluida su costumbre de pedirle a la gente que elija entre objetos casi idénticos, se basaban en los hábitos similares de la hermana del director.
Catherine Deneuve ha dicho que esta fue una de sus películas favoritas en las que apareció. Brillantes no, brillantísimas son las actuaciones de un inmenso Fernando Rey e igualmente el papel de Lola Gaos como Saturna, una mujer que presta obediencia respecto a Don Lope, cuidado y escucha respecto a Tristana.
Además parece ser que Franco Nero , casi lo más flojo de la película dadas sus extrañas reacciones y aspavientos diversos - y Catherine Deneuve - bella de día y de noche como pocas veces , o mejor dicho como siempre- presuntamente tuvieron un romance durante la realización de esta película.
Los productores obligaron a Luis Buñuel a elegir a Catherine Deneuve y Franco Nero , pero el director luego admitió que estaba bastante satisfecho con sus actuaciones.
Al recibir una nominación al Premio de la Academia por esta película, el director Luis Buñuel dijo que "nada me disgustaría más, moralmente, que ganar un Oscar". En última instancia, la Academia seleccionó a Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha (1970) como el ganador de la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera y le ahorró a Bunuel más indignación moral.
La película esta considerada como una de las diez mejores del cine español según profesionales y críticos en una encuesta de año 1996 , año del centenario del cine español e incluso está incluido entre las "1001 películas que debes ver antes de morir", de Steven Schneider .
Para la crítica internacional estamos ante una gran película. Dave Kehr del Chicago Reader dijo de ella que "Buñuel usa imágenes freudianas, un humor escandaloso y un estilo de cámara tranquilo y lírico para crear una de sus obras más complejas y completas, una película que sigue molestando y cautivando"
Para Roger Ebert del Chicago Sun-Times se trata de "Unos pocos grandes directores tienen la capacidad de introducirnos en su mundo de sueños, en sus personalidades y sus obsesiones y nos fascinan con ellas durante un corto período de tiempo (...) "
En el New York Times se escribe que "Buñuel ha hecho una película maravillosamente compleja, divertida y enérgicamente moral que además es, para mí, la que tiene mejor selección de actores"
Ya en España, Miguel Angel Palomo en El País " Tristana supone el primer rodaje en España de Luis Buñuel, nueve años después de Viridiana. El maestro aprovechó la coartada cultural que suponía adaptar a Galdós para incendiar de nuevo la pantalla con una combinación de humor negro, irreverencia, surrealismo (que Buñuel utiliza para trascender la anécdota narrativa) y crítica social. Todo ello es Tristana, un relato en el que Fernando Rey entrega un impecable trabajo como rijoso hidalgo toledano, representante implacable de la burguesía y del patriarcado. Tristana es un revulsivo brutal firmado por un cineasta fuera de norma."
En cuanto a premios la película fue candidata al Óscar de Hollywood del año 1970 como Mejor película de habla no inglesa.
Se premió la película en algunos certámenes en concreto las interpretaciones de Fernando Rey , y Lola Gaos en las Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos
En los Premios San Jorge fue considerada la mejor película y se premió a Luis Buñuel y Fernando Rey obtuvo igualmente el Premio del Sindicato Nacional del Espectáculo para Lola Gaos a la Mejor interpretación y en los Premios ACE de Nueva York, al Mejor actor (Fernando Rey).
El citado Sánchez Bravo añade que "Otro tema filosófico sobre el que puede reflexionarse tras ver la película tiene que ver con las teorías de Freud. Desde la clásica simbología sexual, como el ponerle las zapatillas a Don Lope, hasta el intrincado Edipo en la relación entre Don Lope y Tristana. El sueño de Tristana en el que la cabeza de Fernando Rey hace de badajo para una enorme campana tiene múltiples e interesantes lecturas. Atracción sexual y hostilidad latente están perfectamente integradas en ese sueño. "
Y es normal ya que toda la obra de Buñuel está recorrida por temas e imágenes que lo obsesionaron; el sexo, la religión y la violencia parecen combinarse en diferentes dosis a lo largo de toda su obra.
Pero lo que podría parecer una combinación de carácter dramático muchas veces adquiere formas paródicas, con momentos de gran desconcierto para el espectador dada la búsqueda buñueliana de correrse permanentemente del sentido llano de los discursos. Por eso su cine se carga de simbolismos fuera de contexto; de aparentes incoherencias narrativas; de saltos temporales que dislocan la percepción. La impronta surrealista de sus primeros años permaneció durante toda su obra, no ya como sistema cerrado que rige la lógica del film, sino como elemento que cuestiona e incómoda aquello que está naturalizado tanto en las formas narrativas como en la percepción del espectador.
Además y muy visible en esta película es como Buñuel nunca dejo de cuestionar a la iglesia pero no desde la óptica del ateo sino de aquel que vive obsesionado por salirse de lo que ha aprendido. Cruces, monjas, curas y blasfemias se acumulan a lo largo de su obra.
La película presenta una estructura narrativa clásica que funciona a la perfección hasta que es alterada en su final; una construcción visual y un manejo del espacio que son parte de la construcción discursiva; los toques oníricos identitarios de su cine y de su acercamiento a la psiquis de sus personajes; sexo, perversiones, religiosidad, represiones, todas las temáticas buñuelianas en su esplendor.